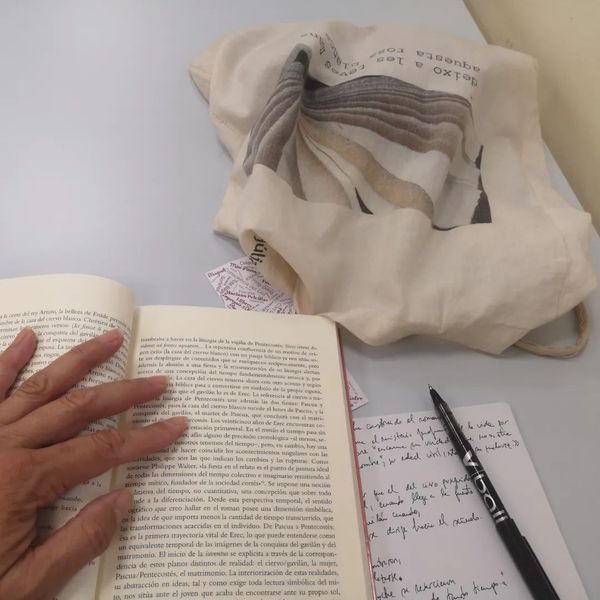No es porque sí que propongo este retiro en este lugar y sus alrededores.
El 22 de julio de este año, día de Santa María Magdalena, fue cuando me llegó muy clara la imagen del retiro. Un regalo.
El retiro forma parte de una peregrinación personal que consta, en principio, de dos etapas: la primera es con gente, abierta a otros, y es en Rennes le Château (por eso esta propuesta); la segunda es privada, propia, y ocurrirá en otro lugar de peregrinación cristiana.
El lugar al que propongo ir es una tierra donde está muy presente la tradición de Santa María Magdalena. Yo le tengo devoción a esta santa, es muy importante para mí. También es muy especial la tradición cristiana de la zona. Esto es algo que tengo profundamente en cuenta como cristiana que soy.
En el retiro trabajaremos cuentos iniciáticos femeninos y masculinos, incluido “El Cuento del Grial”, de Chrétien de Troyes (además de otras fuentes de narración oral que cuentan este cuento).
También contaremos cuentos del Languedoc y, por supuesto, estará presente María Magdalena, a través de sus leyendas y la fuente del Nuevo Testamento.
Pero además de las historias, está la tierra, que siempre narra. Y están las historias de la gente del lugar y las nuestras propias entrelazadas con todo esto.
Es el viaje dentro del viaje, la aventura dentro de la aventura; la escucha en la escucha, el dejarse ir por esos caminos que nos cuentan desde dentro y nos abren memorias de todos los tiempos.
Retiro en Rennes le Chateau
Fechas: del 31 de agosto al 3 de septiembre de 2024
Por información y reservas:
dinorah@atravesdelcuento.es
whatsapp, telegram
Imagen de portada del video:
Aguas en Bugarach, una imagen que apareció en mi sueño de la noche.
Es la foto que tomé en un viaje que hice por allí.
Que tengas buen camino…
¡Salud y muchos cuentos!